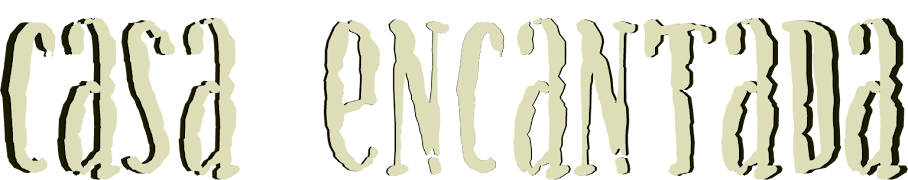- Aquí exactamente... bueno, cayó por esta zona eso seguro.
- ¡Venga ya! No se como vamos a encontrarlo si ni si quiera sabes donde está... O de si realmente cayó...
- Era un meteorito, eso lo se seguro, pero como brillaba tanto no pude verlo con claridad...
- ¿Que brillaba? ¿Estas segura de que no lo soñaste?
Estaba segura de que no lo había soñado. Tenía el momento muy vivido en su recuerdo. De hecho todavía se veía sentada allí en el porche la noche anterior. Disfrutaba tranquilamente de la brisa nocturna. Era todo un placer estar allí, saborear aquellos pequeños momentos. Era por eso que la pareja había decidido mudarse a la casa de campo, que mas bien era una casa enorme situada al borde de una espesa arboleda que acababa convirtiéndose en un frondoso bosque. Siempre que podía, que eran casi todas las noches, salía y se sentaba un rato bajo el viejo porche, y miraba las estrellas, el cielo, o simplemente escuchaba los ruidos de la noche envuelta en una gruesa manta. Pero la noche anterior, estando sentada en aquel remanso de paz un sonido como de algo que se rasga interrumpió su ensimismamiento, el ruido, muy alto por cierto, provenía del frotamiento del aire nocturno al dejar paso a un objeto que caía desde el cielo a gran velocidad. En un primer impulso pensó que era un avión, o algo más pequeño como una avioneta, que se iba a estrellar contra el suelo, veía a aquella cosa describir una línea elíptica desde algún punto muy a la derecha de la estrella polar. Se levanto conforme aquella cosa se iba acercando, parecía que iba a chocar contra la casa, en su avance imparable, descubrió que no podía apartar la vista de él, de pie esperando que aquel objeto que caía la aplastase contra el suelo campestre, empezó a distinguir la masa que descendía rápidamente, no era un avión o cualquier otro aparato parecido, como había pensado en un primer momento, sino algo informe, o quizás con una forma que ella jamás hubiese podido imaginar, y brillaba. Aquello brillaba no con el resplandor del fuego o la luz eléctrica, si no con un cálido resplandor violáceo que la invitaba a seguir allí de pie esperándolo. Entonces cayó. No hizo el estruendo esperado, si no que sonó como un fardo de hojas al caer, con un leve “puf”, ni siquiera hubo humo, o árboles caídos, solo el sonido de algunos animales que anidaban en la zona y ahora huían. El objeto había caído en el linde de la arboleda que había enfrente de la casa, y desde allí era posible saber donde había caído por que se podía distinguir ese tenue resplandor, como una llamada amorosa, como el que espera un cálido abrazo. A partir de ese momento la mujer ya no recordaba más.
A la mañana siguiente, aquella mañana, había despertado en su cama, las sabanas estaban sucias de tierra y pequeños guijarros, y ella tenía el pelo enredado y sembrado de hojas y agujas de pino. Cuando su compañero le pregunto que había pasado, ella solo pudo contarle que había visto caer algo del cielo, y algo de un sonido, olor a fresas y galletas, no pudo decir más. Él determino que era un meteorito, sin dar la menor importancia a las divagaciones que ella empezaba a hacer. Caían muchos en la tierra durante la noche, ¿así que por que no había podido caído un en su terreno? Con aire resuelto, y queriendo dar menos importancia de la que en realidad le daba, decidió que los dos saldrían a buscar aquella pequeña roca voladora, quizás fuese útil para algo (como pisapapeles pensó él) o para alguien (investigadores que pagarían por el trozo de roca...) Ella le siguió con los brazo cruzados y agarrándose los hombros, con una mirada distraída y tranquila, como si todavía pudiese ver la extraña luz.
Llevaban casi una hora buscándolo cuando él empezó a desesperar. Había hecho un barrido de unos tres metros. Entonces empezó a pensar que debía ser algo muy pequeño, tan pequeño que era posible que nadie pagase por ello. Se levantó y miró a la mujer. La vio extraña. Seguía allí de pie, agarrándose los hombros con tanta fuerza que la piel debajo de sus uñas se veía de color blanco. Ella no se había movido del sitio desde que habían salido de la casa, estaba rígida como una tabla, vigilando todos sus movimientos, pero a pesar de esto su rostro presentaba una tranquilidad armoniosa que le obligaba a seguir mirándola. Entonces ella le sonrió y él pudo apreciar que sus encías se habían vuelto de color morado. No le asusto, pero si camino hacia ella con paso curioso y lento.
Y ella se quedó de pie allí esperándolo, de pie delante del objeto que había caído la noche anterior, que en este momento estaba recuperando su brillo violáceo. Él no había podido verlo por que ella lo había ocultado durante todo este rato, pero en cuanto se acercase del todo ya no tendría que esconderlo más, el también vería el brillo embriagador y todo cambiaría. Entonces serían los nuevos él y ella en un nuevo mundo.