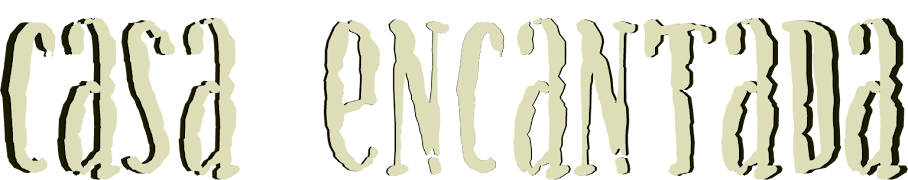Así que ahí está, recorriendo de
noche el camino que lleva a su nueva (vieja) casa, una mansión
bastante fastuosa en otro tiempo, que ahora muestra el aspecto de una
vieja amante desechada. Ella va a pie desde el pueblo hasta la casa
por que él se ha llevado el coche, esa es otra de las cosas a las
que tuvo que renunciar cuando se quedó desempleada y la gasolina
parecía un lujo desmesurado. Ahora ya solo le quedan la bolsa de la
compra que lleva en la mano y aquella casa con sus ventanas
siniestras.
A medida que se acerca los ve, pequeños
animales muertos que yacen secos y tiesos en las cunetas. Es curioso
que solo se vean cerca de la casa, a parte claro está del eventual
gato atropellado en la carretera de bajada. La primera vez que llegó
aquí se maravilló. No podía creer que fuesen a vivir en un sitio
como este, se vio mentalmente a los dos vestidos con monos vaqueros
restaurando aquella vieja mansión, y a pesar de la creciente
sensación de ahogo que la invadía, pensó que no podían ser más
afortunados.
Ahora ese sentimiento de esperanza ha
sido arrasado por completo, y poco a poco está siendo sustituido por
un temor creciente difícil de identificar. Llega a la puerta de
entrada exhalando unos débiles jadeos con la boca entreabierta que
no son parte de esfuerzo físico de la caminata. Se siente oprimida.
Una gran presión invisible alrededor de la casa la agarra con fuerza
y ya casi no la deja ni respirar. Introduce las llaves en la
cerradura y entra. Se podría pensar que al entrar en la casa y
cerrar la puerta esta fuerza opresora debería de quedar fuera, pero
en este caso no es así, o al menos no así del todo. Ahí dentro es
su propio subconsciente acosándola. Se le eriza el bello e intenta
llegar hasta la cocina sin mirar las ventanas. Parece una autómata.
Hace unos días reunió el valor necesario para preguntarle a él si
los veía, su pareja se echó a reír pensando que era una broma,
“Muy buena, ¿a esta casa le van los espíritus verdad?” Ella
disimuló, ya que lo último necesitaba en uno de los momentos más
bajos de su vida era caer hasta el fondo. Si no él no los veía,
pues ella haría como que no estaban allí. Todo comenzó a las pocas
horas de llegar a a casa. Ella estaba en el jardín descargando de su
coche las pocas cosas que había podido traer cuando lo vio. Era un
hombre alto y algo mayor. Estaba al fondo del jardín, en uno de los
laterales de la casa. Ella le saludo con la mano, el hombre pareció
no verla. Iba vestido con un traje negro que le venía un poco
grande, y la camisa blanca que llevaba debajo estaba amarillenta. El
hombre miraba en su dirección, pero ella habría podido jurar que en
realidad no veía nada. Un viento helado recorrió el jardín. Una de las bolsas se le resbaló de la mano,
ella se agachó para cogerla antes de que tocase el suelo, y al
levantar la cabeza, aquel tipo ya no estaba. Tampoco le importó
mucho. En un principio pensó que sería uno de los vecinos que había
acudido curioso a ver quien había llegado a la vieja casa. Entró en
el caserón dejó las cosas sobre un aparador igual de viejo que todo
aquello y al darse la vuelta allí estaba. No dentro de la casa, si
no mirándola desde la ventana. Un par de veces salió fuera para
decirle a aquel pueblerino cotilla que se largase con viento fresco,
pero siempre al salir aquel señor había desaparecido. Al día
siguiente, y durante todos los otros días mientras había estado en
esa casa él estuvo allí. Al principio era el viejo solamente, pero
con el paso del tiempo fue apuntándose más gente a la fiesta. Ahora
ya mirase donde mirase las ventanas estaban colmadas de gente mirando
al interior de la casa como si fuesen estatuas de cera viendo una
película. Y lo peor son sus ojos. Sus ojos de muñeca no se mueven,
no parpadean, están totalmente sin vida, pero a pesar de eso cada
vez que ella se serena y mira a través de las ventanas esos ojos se
le clavan en el alma rasgándola poco a poco, hasta que a veces tiene
ganas de gritar y salir corriendo de allí. Rebuscando en el desván
encontró unas cortinas, viejas y polvorientas que servirían para
ocultar aquellos espías muertos. Pasó un día entero colocándolas,
cuando su novio volvió a casa y le preguntó divertido por aquel
cambio de decoración, ella simplemente respondió que le gustaba más
así. Después de la cena, él se fue a dormir molido, ella se sentó
en el salón con intención de leer, pero no podía concentrarse, a
pesar de que las cortinas estaban echadas ella los sentía. Sentía
sobre su piel aquellas miradas que se le adherían como una melaza
pringosa. Se levantó automáticamente y descorrió las cortinas de
un gran ventanal. Allí estaban con las siluetas y las formas de la
cara recortados por la escasa luz que salía de la casa, siniestros e
inmoviles. Resultó que imaginarlos mirando detrás de las cortinas,
como si sus ojos de pez disecado pudiesen atravesar el tejido, fue
peor que verlos de verdad. Así que antes de acostarse arrancó de
nuevo todos los visillos y telas que había pasado el día colgando.
“Me acostumbraré” se repite ahora
una y otra vez. No puede esconderse, eso no sirve de nada, y salir es
aún peor, ya que cuando esta en el jardín sabe que están ahí, no
puede verlos pero los siente muy (muy) cercanos. La casa es la única
barrera entre ella y los espías, la casa y las ventanas.